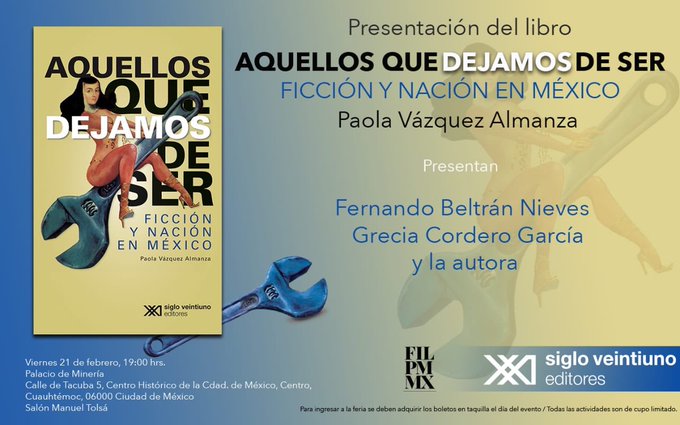
Son varios los atractivos de este nuevo libro. No es común que una tesis doctoral se transforme relativamente rápido en un libro publicado por un sello editorial de gran relevancia en la región. Normalmente las tesis de doctorado habitan y se exponen en los claustros universitarios, sirven para la obtención de los grados y luego, muchas veces, se archivan, se empolvan, no son leídas afuera de sus circuitos. Y, a la manera de una ley universal, todo texto que no alcanza a un lector es como si no hubiese sido concebido, condenado al silencio o a la muerte segura que provoca el transcurrir de los años.
Un escritor sabe que cada frase, cada línea, cada anécdota, cada idea mal ejecutada corre el riesgo de disminuir a su lector. De aburrirlo, de sobrecargarlo, de exigirle mucho. La lectura de este libro posee un pulso estratégico frente a los tiempos que corren: es ameno, fluye, sube, se contrae, se expande, baja, avanza, te invita a seguir con él. Un efecto que se produce constantemente a lo largo de sus páginas y cuando tomas consciencia de cómo está hecho y de qué va a partir de la página 9, has adentrado a sus dominios. ¿Qué pasó aquí?, ¿qué pasó allá?, empiezan a tejerse, poco a poco, conexiones nítidas entre el cine y la política, la pintura y la historia, la tecnología y la vida, la música y el poder, el mercado y nuestra identidad nacional, etcétera.
Los textos académicos suelen esforzarse mucho en la exuberancia de referencias bibliográficas, en el aparato crítico, en el respaldo que sentimos necesario, quizá excesivo, para con los padres fundadores y los maestros. Un uso desmedido, digamos también un abuso de lo que los grandes teóricos han escrito anteriormente sobre lo que se escribe. Siento que es afortunado que este libro resistió muy bien esta pesada loza de la jerga del especialista, pero no a causa de la ausencia de las fuentes o carencias en el trabajo de archivo o del respaldo teórico.
Paola Vázquez Almanza ha conquistado una habilidad particular, que no es común en el gremio. Estudia una serie de fenómenos contemporáneos en un rango de 50 años (cambios sociales a partir de la identidad mexicana) por medio del relato múltiple, del registro movedizo, del continuum narrativo y logra conectar circunstancias muy precisas (anécdotas alejadas en el tiempo y en el espacio o microhistorias pertenecientes a diversos órdenes) con tendencias amplias, procesos globales, la gran narrativa.
Por lo mismo este libro es una muestra de lo que es deseable hacer hoy en las ciencias sociales. Porque sabemos que no basta la sociología para hablar del mundo social, este libro está hecho a partir de una atención muy versátil en el amplio espectro de los productos culturales. Este libro se ha alzado a partir de un pormenorizado y frondoso interés en el cine (una de las pasiones de Paola) y en la pintura, en las series o en los programas de televisión, en los museos, en la música y en los conciertos, en las pantallas y en los dispositivos tecnológicos, en la nota roja y en el deporte, en la fotografía (otra de sus obsesiones), en los vídeos y en los comerciales para entonces investigar la identidad nacional. Este libro nos transmite la sensación de que, para los fines de la actual investigación social, no basta la documentación de los hechos políticos, ensayos, discursos, crónicas, cifras, novelas, libros.
Me ha interesado mucho que este texto sea o pueda leerse también como un ejercicio de historia intelectual. Octavio Paz, Luis Villoro, Carlos Fuentes, Héctor Aguilar Camín, Carlos Castaneda, Enrique Krauze, Carlos Monsiváis, Claudio Lomnitz, Roger Bartra (autor indispensable de nuestra autora), Néstor García Canclini, Juan Villoro y otros más fueron las voces que documenta nuestra autora para reconstruir los debates que sostuvieron a propósito de nuestra identidad nacional o sus ramificaciones. Voces, quizá no siempre las más interesantes pero sí las más obsesionadas, en sintonía con el registro que hace nuestra autora de teóricos globales como Fredric Jameson, Berman Marshall, Byung-Chul Han, Slavoj Žižek, Randall Collins, entre otros.
Este libro, ahora bien, es una insistencia y una invitación a efectuar una crítica severa de las versiones simples, de uso cómico, de manufactura exportable de lo mexicano. Inocuas, falsas, desechables, estas versiones existen, desde luego. Ciertos argumentos vertidos en este libro se oponen a cualquier esencialismo de lo mexicano como si una sustancia hubiese sido concebida con la fundación de Tenochtitlán, a la manera de un ADN, subsistiese entre nosotros hasta el final de los tiempos. Es claro que se han producido y seguirán circulando versiones o imágenes sobrecargadas, ridículas, cómicas, arbitrarias a partir de la exaltación de algún rasgo particular, casi siempre del orden de lo psicológico: resignados, borrachos, luchones, religiosos, envidiosos, abnegados, avergonzados de su cuerpo, callados, místicos, arrepentidos, orgullosos, parranderos, alegres, huevones, etcétera. Aunque hubo, hay y habrá quienes obtengan seguramente beneficios en pensarnos, contarnos, exponernos mediante aquellos ridículos, es claro que responden más a los posibles usos comerciales o a los usos políticos que a un rasgo o a una serie de rasgos duraderos e inexorables en cada uno de nosotros.
El repliegue hacia lo individual y sus excesos que ha ocasionado la tríada de la globalización-neoliberalismo-internet, en paralelo con la erosión de lo público, lo nacional, lo social, dinamitaron, todo ello, el nacionalismo revolucionario. Aquella plataforma de héroes, símbolos e ideas alzadas a partir de la Revolución Mexicana, una fuente palpitante y vigorosa de cohesión social en su momento, pero que hoy no es sino una reliquia de los museos, algo que murió con el siglo XX, un eco que ya no encuentra cobijo en nuestros corazones. Hoy nos unen más las preocupaciones sobre la violencia, el miedo, la injusticia, o una sentida ausencia de control de la vida propia, que el panteón del nacionalismo revolucionario.
El mundo ha cambiado, se ha complejizado, las fronteras se han movido, su pulso se ha vuelto excesivamente rápido, se ha vuelto virtual, instantáneo, violento, extraño, difícil de entender y con ello también nuestra identidad. Sin embargo, los efectos más perniciosos de aquella triada diabólica han impulsado no sólo la ola de los nacionalismos, sino sus rostros más oscuros: el odio al otro, a los extranjeros, la intolerancia más feroz hacia los migrantes.
Además, nuestro contexto más inmediato está siendo protagonizado por un político, ustedes ya saben…, quien, desde un lugar estratégico, ha venido empujando una pasión o una creencia de algo nacional-popular-local-regional, compuesta por imágenes, representaciones, ideas, versiones, convicciones. Una época, como quizá han sido todas las épocas, que sentimos decisiva para robustecer o para abandonar una identidad nacional disminuida en apariencia.
Aquellos que dejamos de ser es un libro dirigido al estudiante universitario, al curioso, al intelectual; no sólo es de consulta de los especialistas rigurosos, sino valioso en la formación sentimental de los mexicanos. Adquiéralo. Le asegurará una experiencia muy atractiva de lectura y, de paso, aprenderá de una vez por todas de qué diantres va la sociología de nuestro tiempo.